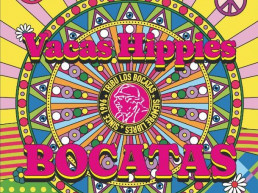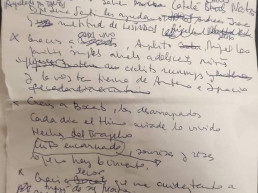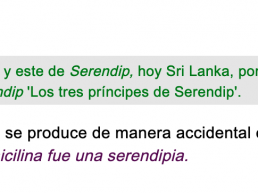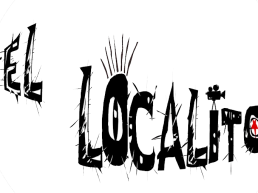Una historia verdadera entre la amistad y la filosofía.
Los nombres usados en el texto son fruto de la fantasía de quien escribe.

Todos los viernes por la noche en la estación de Garibaldi (Milán) un curioso grupo de amigos se reúne alrededor de una mesa. Hay sin techo y voluntarios, viejos y jóvenes. Desde hace un año, junto a mi hermano, les sirvo la cena y nos hacemos compañía cantando. He aprendido a moverme en una realidad tan delicada y frágil, a estas alturas es una situación que me parece familiar; siempre hay imprevistos, pero al fin y al cabo, has visto y oído tantos que ya no te sorprende nada.
Una noche, al otro lado de la mesa, donde cada semana preparo las «bolsas» del desayuno, veo dos ojos oscuros y brillantes. Nunca los había visto antes. Me sorprenden su amabilidad y gratitud frente a mi mano que extiende un plátano, un yogur y algunos bollos. Su brillo se desvanece, pasando a la mesa siguiente, donde se reparte la cena. El trabajo continúa febrilmente: muchos tienen hambre y hay que llenar las bolsas. «Ponme una manzana», «Tomaré dos yogures, por favor, pero no albaricoques. No me gustan.» Tras el reparto me pongo a buscar. ¿Dónde están esos ojos oscuros? Los encuentro en un rincón aparte, sospechosos, y me acerco a ellos discretamente. Están enmarcados por una figura delgaducha con piel quemada por el sol, y por mechones de pelo rebelde que se escapan del pañuelo: Marta. Empecemos a charlar. Me pide que le hable sobre mí, así que le digo que estoy estudiando filosofía. Sus ojos se iluminan. «Yo también estudié filosofía. Es la cosa más hermosa que he hecho.» Me entero de que Marta fue a la misma universidad que yo, tuvimos los mismos profesores, leímos los mismos libros y amamos a los mismos autores. Mientras me cuenta acerca de sus años en la universidad, sus ojos se iluminan más y más. Al mismo tiempo aparece en su rostro una sonrisa con un fondo amargo. Parece que me habla de amor de juventud que el tiempo, tirano, ha consumido. Me pregunta por mi tesis, le digo que estoy estudiando a una autora francesa (no me espero que la conozca, ni siquiera mis profesores la conocen). Sus ojos brillan y con voz conmovida exclama: «me acompaña desde hace años. Ella sabe lo que significa sufrir y ha amado mucho». Habla como si se tratase de una amiga, como si estuviera allí con nosotros bajo los edificios de Gae Aulenti, sobre los andenes de Porta Garibaldi. Algo en Marta se ha disuelto, comienza a contarme con increíble fervor y ternura su conversión tras la lectura de «A la espera de Dios», el libro que relata las dudas y reticencias de Simone Weil sobre la fe. Pero es también el libro donde se intuye su conmovedora necesidad de amar, y su concepción del amor pintado con tanta pureza que parece extraño a esta vida. Nuestro diálogo continúa entre Hegel, Kierkegaard y la filosofía contemporánea. Me siento como si estuviera en una burbuja porque nada de lo que sucede parece encajar en la suciedad de la calle y la pobreza que nos rodea.

Llego a casa aturdida y conmovida. No puedo dormir. ¡Todo me parece tan injusto! ¿Qué hace una criatura tan pura como Marta en medio de la suciedad y el basurero de la calle? Sé muy bien que las personas que encontramos tienen una historia que merece ser escuchada, pero esa mujer podría ser yo misma dentro de veinte años. Tal vez nunca antes había experimentado una implicación emocional tan grande. Pienso en tantas cosas que daba por sabidas y estoy inquieta.
Durante la semana espero con emoción el próximo turno con las «bolsas» del desayuno. Llega el viernes por la noche y no hay señales de Marta. Me quedo un poco chafada, desearía haberla visto de nuevo. Entonces, de repente, su diminuta figura se abre paso entre la multitud de personas que abarrotan el espacio. Terminado mi turno me acerco a ella y empezamos de nuevo a charlar. Sigue repitiéndome que he de ser consciente de la gran suerte que he tenido por estudiar filosofía, porque «una vez que estudias ciertas cosas, se te quedan dentro, como plantadas, y nada de lo que te pueda suceder te las quitará. Una vez se filosofa, se es filósofo para siempre. La belleza y la grandeza de la mente y el alma humanas no se pueden olvidar». Me cuenta sobre qué le hubiera gustado escribir su tesis, que por desgracia nunca terminó. Su voracidad por saber y su vasta cultura me sorprenden cada minuto más y más. Me enseña su mochila, que guarda celosamente (le aterroriza que se la roben): está llena de libros, algunos de los cuales traduce mientras lee porque no ha encontrado la versión italiana. «Para seguir siendo yo misma tengo que seguir estudiando, leyendo, pues de lo contrario me apagaré».
A estas alturas, de la desconfianza del primer encuentro se ha creado una relación más estable, casi de confianza. Es difícil estar con ella, a veces la invade una tristeza que pesa sobre sus hombros como una losa; no logra decirte de dónde viene. A pesar de esto, se preocupa por mí como una hermana mayor: una noche quiso que le presente a mi novio porque debe asegurarse de que me quiere de verdad. Tras examinarlo un poco, llega la sentencia: está bien. Así da su bendición; es tan feliz.
En las últimas semanas, sin embargo, hay algo que la turba pero que se guarda dentro. Marta está cada vez más inquieta. Una noche me dice que va a visitar a un familiar, lejos de la ciudad, porque quiere quedarse en la naturaleza. De tanto estar sobre hormigón, echa de menos la tierra. Y también un afecto más sincero que el de los ambiguos personajes que la rodean últimamente. Así que me dice que no nos veremos en las próximas dos semanas. Antes de que se vaya, le doy un libro de Kierkegaard del que habíamos hablado, y ella lo coge con una sonrisa cansada. «Por fin puedo leerlo de nuevo. ¿Puedo subrayarlo? Me ayuda a memorizar cosas». Quedamos en que a su regreso nos veríamos y discutiríamos sobre el libro.
Pasan dos semanas, pero Marta no está el viernes por la noche. Intento llamarla: no hay respuesta. El viernes siguiente, la misma historia. Intento localizarla con una llamada de teléfono, pero nada. Empiezo a preocuparme. ¿Dónde estará? ¿Y si le ha pasado algo? El hecho de haberla visto extraña los días antes de que se fuera no me tranquiliza en absoluto. Que era un espíritu libre y un poco impredecible lo sabía, pero no puedo sacarme de la cabeza la sensación de que todo esto no pinta nada bien.
Espero.
Mientras espero su vuelta me encuentro más predispuesta e interesada a los nuevos que llegan a nuestra mesa a pedir comida. La imprevisibilidad del encuentro con Marta me ha despertado de un activismo que se estaba volviendo ordinario. Descubro que entre ellos hay un anciano serbio entusiasta de la música clásica con el que se puede discutir durante horas sobre si es mejor La Bohème o La Turandot. Todas las noches me saluda quitándose el sombrero como un verdadero caballero y predice el tiempo que hará el fin de semana basándose en el dolor que siente en su rodilla. «Este fin de semana lloverá, así que te toca estudiar», se ríe. O un chico experto en tecnología que me aconseja qué modelo de teléfono comprar. Me entero también de que Giuseppe, uno de nuestros amigos históricos, de joven había sido un ciclista prometedor. En resumen, a pesar de la pena por no saber nada de Marta, tengo ante mí un mundo multiforme y heterogéneo que espera ser descubierto y esto me da el entusiasmo para ir todos los viernes por la noche a preparar las bolsas de comida.
Entonces la escritura de la tesis se hace más intensa y el tiempo aprieta. Tengo que entregarla ya pero aún tengo mucho que escribir. Pasan las semanas y ya no voy los viernes por la noche, porque tengo que estudiar. Una tarde, hacia la medianoche, mi hermano llega a casa después de haber estado en Garibaldi: me da un libro. «Marta te buscaba, quería devolvértelo«. Y yo me quedo asombada. Ha vuelto.
Estoy ansiosa por volver a hacer esas bolsas para darle las gracias y contarle lo que ha sucedido en estos meses durante su ausencia, pero se descubren los primeros casos de Covid y el trabajo de la asociación se ralentiza. Una vez que comienza el confinamiento, todo se detiene y nadie sabe dónde están nuestros amigos. Algunos contactos telefónicos y eso es todo, no todos responden y muchos están preocupados. Marta no contesta al teléfono; lo tiene siempre descargado porque antes lo cargaba gracias a la amabilidad de los comerciantes. Todavía no sé dónde está, o si está bien. Estoy segura de que, una vez que vuelva la normalidad, será bonito volver a Garibaldi, consciente de que no sabes nunca quién te podrá entender desde el otro lado de la mesa.
Francesca Carenzi (04/08/2020)
Trad. Ignacio Cabello